En América Latina abundan las carreteras que terminan en la nada, los hospitales que nunca abren sus puertas y las plantas de agua que funcionan a medias. El problema no siempre es la falta de inversión, sino cómo decidimos financiarla. ¿Debe hacerlo el Estado? ¿Debe participar el sector privado? ¿O conviene una fórmula mixta?
La respuesta no debería ser ideológica, sino técnica. Y ahí entra un concepto clave que ha ganado terreno en las últimas décadas: el Value for Money (VfM).
De dónde viene el Value for Money
El VfM nació en el Reino Unido en los años noventa, con la Private Finance Initiative (PFI). Para justificar que una obra financiada por privados podría ser conveniente, se desarrolló el Public Sector Comparator (PSC), una especie de “escenario base” de cuánto costaría al Estado ejecutar el proyecto directamente. La comparación incluía no solo el costo de construcción, sino también riesgos, eficiencia y calidad del servicio.
Con el tiempo, esta metodología se expandió a Europa, Australia y América Latina, convirtiéndose en el estándar para evaluar concesiones y asociaciones público-privadas (APP).
Cómo funciona el método
El VfM no se limita a preguntar “¿cuánto cuesta construir?”. Evalúa el ciclo de vida completo: desde la inversión inicial hasta el mantenimiento y operación durante 20 o 30 años. Un contrato privado puede implicar un costo financiero mayor, pero resulta más eficiente si asegura calidad, continuidad del servicio y transferencia de riesgos.
Los tres pilares básicos son:
- Comparación de escenarios: inversión pública directa vs. APP.
- Valoración de riesgos: quién asume sobrecostos, retrasos o fallas de demanda.
- Costo total de vida útil: cuánto cuesta realmente la infraestructura en el tiempo.
Lecciones desde Australia
Si hay un país que llevó el VfM a otro nivel, ese fue Australia. A fines de los noventa y principios de los 2000, varios estados —como Victoria y Nueva Gales del Sur— institucionalizaron la evaluación de proyectos con metodologías estandarizadas y, sobre todo, transparentes.
Allí, cada proyecto de APP debe acompañarse de un análisis de VfM publicado en reportes oficiales accesibles al público. Los ciudadanos pueden revisar las comparaciones, entender por qué se eligió un esquema u otro y evaluar si la decisión fue fiscalmente responsable.
Esa transparencia no solo elevó la calidad técnica de los proyectos, sino que también fortaleció la confianza ciudadana en el modelo APP, evitando la percepción de que se trataba de “negocios a puertas cerradas”. En muchos casos, la publicación de estos análisis sirvió incluso para descartar APP que no demostraban una ventaja real frente a la inversión pública directa.
El desafío latinoamericano
En nuestra región, el debate sobre cómo financiar infraestructura suele quedar atrapado entre la ideología y el corto plazo. Se eligen APP sin estudios sólidos o se descartan por prejuicio, cuando lo que falta es lo que Australia entendió bien: un marco institucional de transparencia y metodología uniforme.
Si queremos gastar bien cada dólar público, necesitamos aplicar VfM de manera sistemática y publicar sus resultados. Así, no solo mejoramos la calidad de las decisiones, también demostramos a la ciudadanía que las obras se eligen con criterios técnicos y no por conveniencia política.
Una brújula para gastar bien
La infraestructura define el futuro de un país. Elegir su modelo de financiación no es un detalle técnico, es una decisión estratégica de Estado. El Value for Money —con la transparencia del modelo australiano como referencia— ofrece una brújula clara: gastar con inteligencia, sin ideología y con responsabilidad fiscal.
Porque al final, lo importante no es quién paga la cuenta hoy, sino qué modelo asegura que mañana tengamos carreteras transitables, hospitales funcionando y plantas de agua operativas. Ese es el verdadero arte de gastar bien.



-Jan-06-2026-07-46-10-0125-PM.png)
-Jan-06-2026-06-34-56-6929-PM.png)
-Jan-06-2026-04-34-33-3986-PM.png)
-Jan-06-2026-04-29-19-7834-PM.png)
-Jan-06-2026-04-24-36-7961-PM.png)
-Jan-06-2026-04-15-45-8735-PM.png)


-Dec-15-2025-07-49-04-4950-PM.png)
-Dec-15-2025-07-42-49-3589-PM.png)
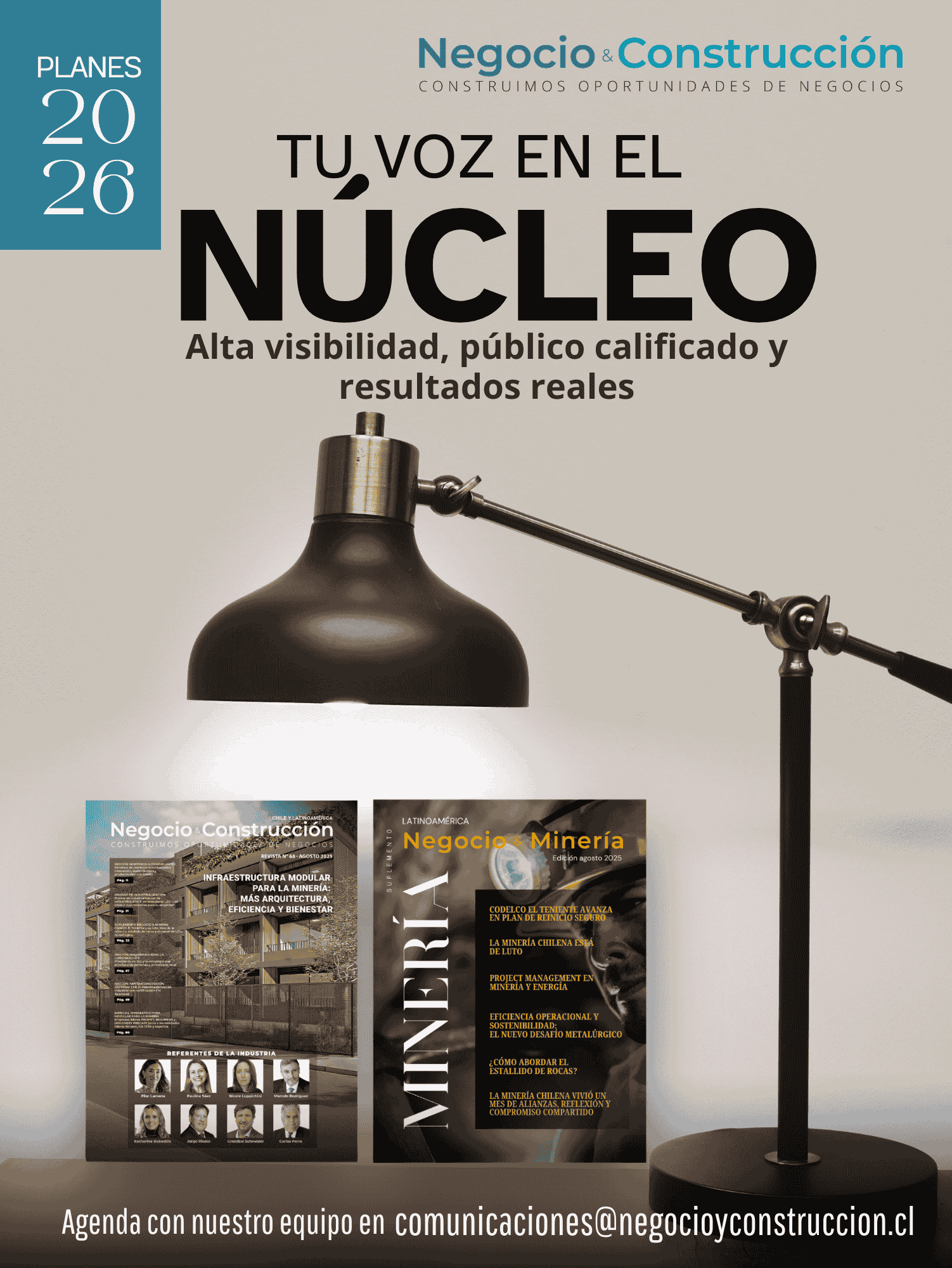
-1.png)
-Oct-16-2025-07-01-32-4117-PM.png)