A fines de los años 60, Estados Unidos lanzó OperationBreakthrough, un programa que buscaba industrializar la construcción de viviendas para reducir costos y disminuir el déficit habitacional. Aunque impulsó algunos cambios en la industria, el proyecto no prosperó: las regulaciones locales y la falta de apoyo político terminaron por frenarlo.
Lo interesante es que otros países sí aprendieron de esa experiencia, como detalla una nota del New York Times. Suecia y Japón observaron, adaptaron y transformaron ese modelo. Hoy, cerca del 45% de la construcción en Suecia utiliza métodos industrializados. En Japón, que incluso envió una delegación a observar el programa original, la mayor parte de sus edificaciones se realizan mediante procesos industrializados y alrededor del 15% de las viviendas se fabrican en acero mediante procesos prefabricados.
Chile enfrenta hoy una urgencia similar. Según el último Censo 2024, nuestro país requiere más de 490.000 viviendas nuevas, lo que equivale al 7,5% del total de hogares. Pero el déficit habitacional no es solo una cifra. Es una fractura social y económica.
Sin acceso a una vivienda de calidad y a tiempo, la productividad cae, los gastos públicos aumentan y las condiciones de salud y estabilidad familiar se deterioran. Desde el punto de vista social, la brecha habitacional profundiza la desigualdad y fomenta la exclusión de una parte de la sociedad sin acceso a a lo que significa tener, no una casa, sino que un hogar.
Detrás de cada número hay familias que viven en condiciones precarias, jóvenes que no pueden independizarse y comunidades enteras que esperan oportunidades para reconstruir su entorno. Es, en definitiva, un reflejo de las consecuencias mas duras de la falta de viviendas, y de la necesidad de repensar cómo y para quién estamos construyendo país.
Investigaciones del Consejo de Construcción Industrializada demuestran que los sistemas de construcción fuera de sitio pueden reducir los plazos de obra entre un 31% y un 76%, aumentar la productividad entre un 48% y un 127%, y disminuir hasta 3,5 veces la generación de residuos. Estas cifras son relevantes si pensamos en el impacto ambiental que tiene la industria de la construcción, especialmente en un país que busca avanzar hacia la descarbonización y la carbono neutralidad al 2050.
La industrialización permite planificar mejor, acelerar los tiempos de construcción, reducir la huella ambiental y elevar los estándares de calidad y seguridad en las obras. Pero la verdadera oportunidad no está solo en el ámbito técnico. Está en la capacidad de articular un ecosistema colaborativo que una a mandantes, constructoras, proveedores, sector financiero y las comunidades. Industrializar la construcción no es únicamente innovar en procesos: es cambiar la forma en que cooperamos, planificamos, regulamos y entendemos el valor de habitar. Se trata de entender la vivienda como un bien social esencial, cuya solución exige unir habilidades técnicas, políticas públicas efectivas y un liderazgo empresarial comprometido con el desarrollo del país.
Hoy estamos frente a esta oportunidad. Si somos capaces de articular esta red virtuosa de colaboración y confianza, podremos reducir el déficit habitacional y construir un modelo de desarrollo más sostenible, inclusivo y resiliente, que haga de la innovación una herramienta de dignidad y progreso para todas las personas.



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


.png)
.png)
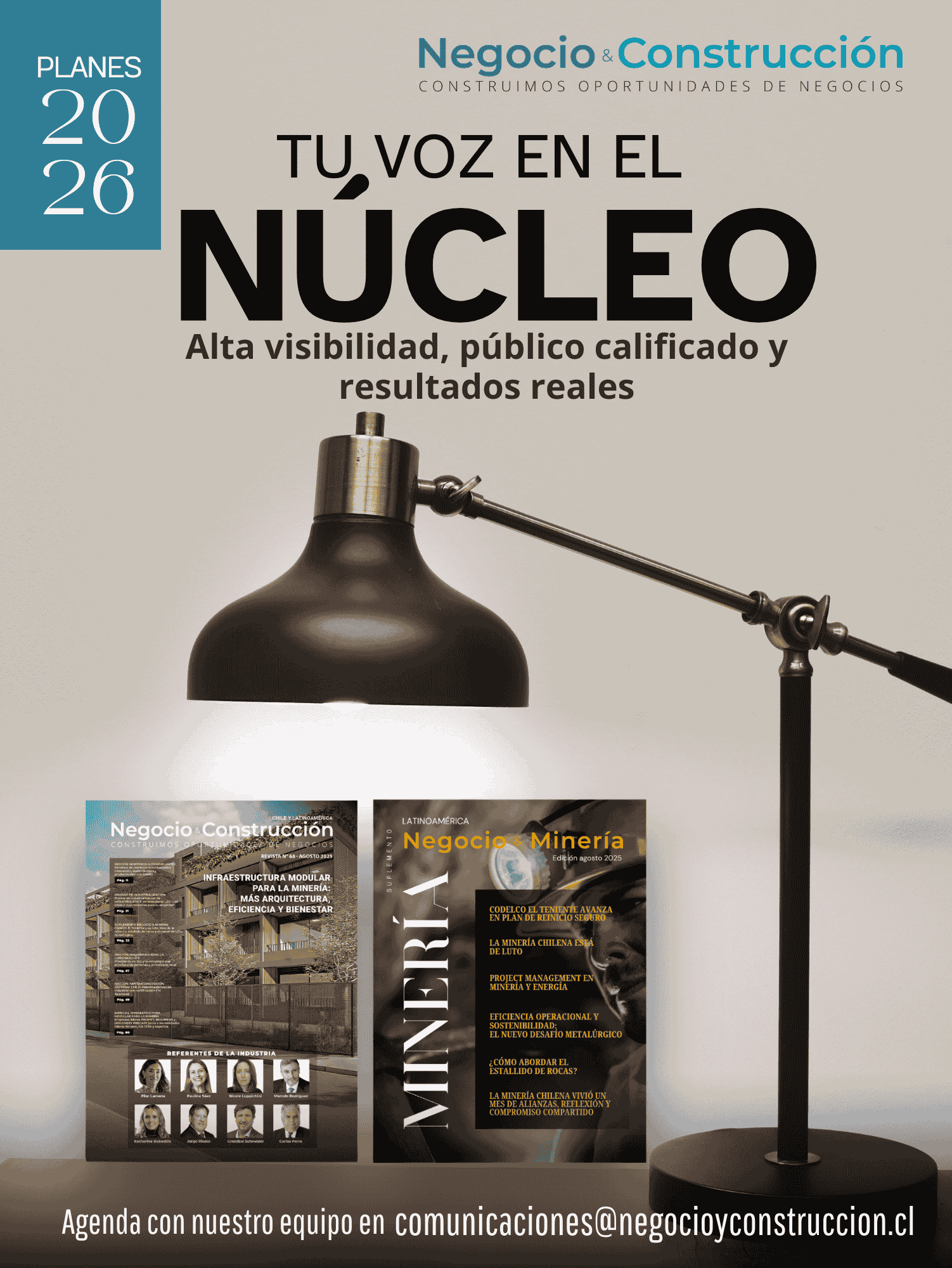
-Nov-25-2025-06-38-36-1820-PM.png)