Desde épocas muy antiguas la madera ha sido utilizada para múltiples usos, desde construir barcos hasta utensilios de decoración. Esto ha sido posible por su condición de renovable y reciclable. En construcción es un hecho conocido el sentido de circularidad que ofrece este noble material, así han sobrevivido piezas emblemáticas de roble o de pino oregón americano, incluso invaluables piezas de alerce y de araucaria, especies que en nuestro país tienen categoría de monumento naturales y su explotación no está permitida.
En la actualidad, cerca de un tercio de los árboles nativos de Chile continental han sido evaluados oficialmente o propuestos dentro de alguna categoría de conservación a nivel local. Para contribuir a su preservación y reconocimiento, siete de nuestras especies más emblemáticas y amenazadas han sido declaradas Monumentos Naturales: la araucaria (Araucaria araucana), el alerce (Fitzroya cupressoides), el queule (Gomortega keule), el belloto del sur (Beilschmiedia berteroana), el belloto del norte (Beilschmiedia miersii), el ruil (Nothofagus alessandrii) y el canelillo (Drimys winteri var. chilensis). Estas especies no pueden ser extraídas ni utilizadas con fines comerciales; sólo se permite su empleo en proyectos de investigación. La razón de esta protección radica en su excepcional tamaño, su valor científico y biocultural, su importancia histórica y su extraordinaria belleza.
Además de estos Monumentos Naturales, existen muchas otras especies nativas que han sido clasificadas en categorías de conservación preocupante, en peligro o vulnerables. Ejemplos de ello son el mañío hembra (Saxegothaea conspicua), el pitao (Pitavia punctata) o el guayacán (Porlieria chilensis). Si bien su extracción directa desde los bosques está restringida, resulta esencial reconocer que, por razones culturales y patrimoniales, los antiguos usos de estas maderas no deben ser descartados ni olvidados. En este sentido, es necesario reincorporar su memoria en aplicaciones actuales que resaltan su importancia, promoviendo una visión de circularidad: rescatar, reutilizar y resignificar estas maderas con el fin de perpetuar su conocimiento y valoración para las futuras generaciones.
Históricamente, las maderas nativas de Chile tuvieron un rol central en la vida cotidiana y en el desarrollo del territorio. El alerce, por ejemplo, fue ampliamente utilizado para tejuelas y techumbres en el sur de Chile, mientras que el roble y el raulí eran empleados en la fabricación de muebles, pisos y vigas por su resistencia y durabilidad. La lenga fue clave en la construcción en zonas australes, y el canelo, más allá de su madera, ha mantenido un profundo significado espiritual y medicinal en la cosmovisión mapuche. Estos usos nos recuerdan que la madera nativa no sólo posee un valor material, sino también cultural, simbólico e identitario.
Hoy, frente a la urgencia de conservación, el desafío es reorientar los usos hacia la sostenibilidad. Las especies nativas que aún cuentan con disponibilidad, como el roble (Nothofagus obliqua), el raulí (Nothofagus alpina), el coigüe (Nothofagus dombeyi) y la lenga (Nothofagus pumilio), constituyen un grupo de Nothofagus que debe ser manejado adecuadamente para asegurar la continuidad de los bosques. La gestión sostenible no sólo protege la biodiversidad, sino que además permite abrir alternativas de uso rentable para los propietarios de bosque nativo.
En la actualidad, parte de la madera nativa termina destinada a leña debido a la falta de mercados diversificados y de estructuras de valor que remuneren adecuadamente a quienes cuidan y manejan los bosques. Sin embargo, existe potencial en el desarrollo de productos de ingeniería en madera, que aprovechen piezas cortas y se transformen en laminados, tableros y componentes específicos para la construcción. Estos usos no sólo reducen la presión por extraer grandes piezas sólidas, sino que además pueden proyectar nuestra identidad patrimonial en obras modernas y sostenibles.
En definitiva, la preservación de nuestras especies más amenazadas, la valorización de los antiguos usos y la apertura a nuevas aplicaciones tecnológicas deben converger en una misma dirección: asegurar que el patrimonio forestal chileno siga vivo, útil y apreciado en el presente y para las generaciones que vendrán. Quienes tengan la oportunidad de aportar, piensen que están salvando una pieza de madera del fuego e incluyan las en sus proyectos.



-Jan-06-2026-07-46-10-0125-PM.png)
-Jan-06-2026-06-34-56-6929-PM.png)
-Jan-06-2026-04-34-33-3986-PM.png)
-Jan-06-2026-04-29-19-7834-PM.png)
-Jan-06-2026-04-24-36-7961-PM.png)
-Jan-06-2026-04-15-45-8735-PM.png)


-Dec-15-2025-07-49-04-4950-PM.png)
-Dec-15-2025-07-42-49-3589-PM.png)
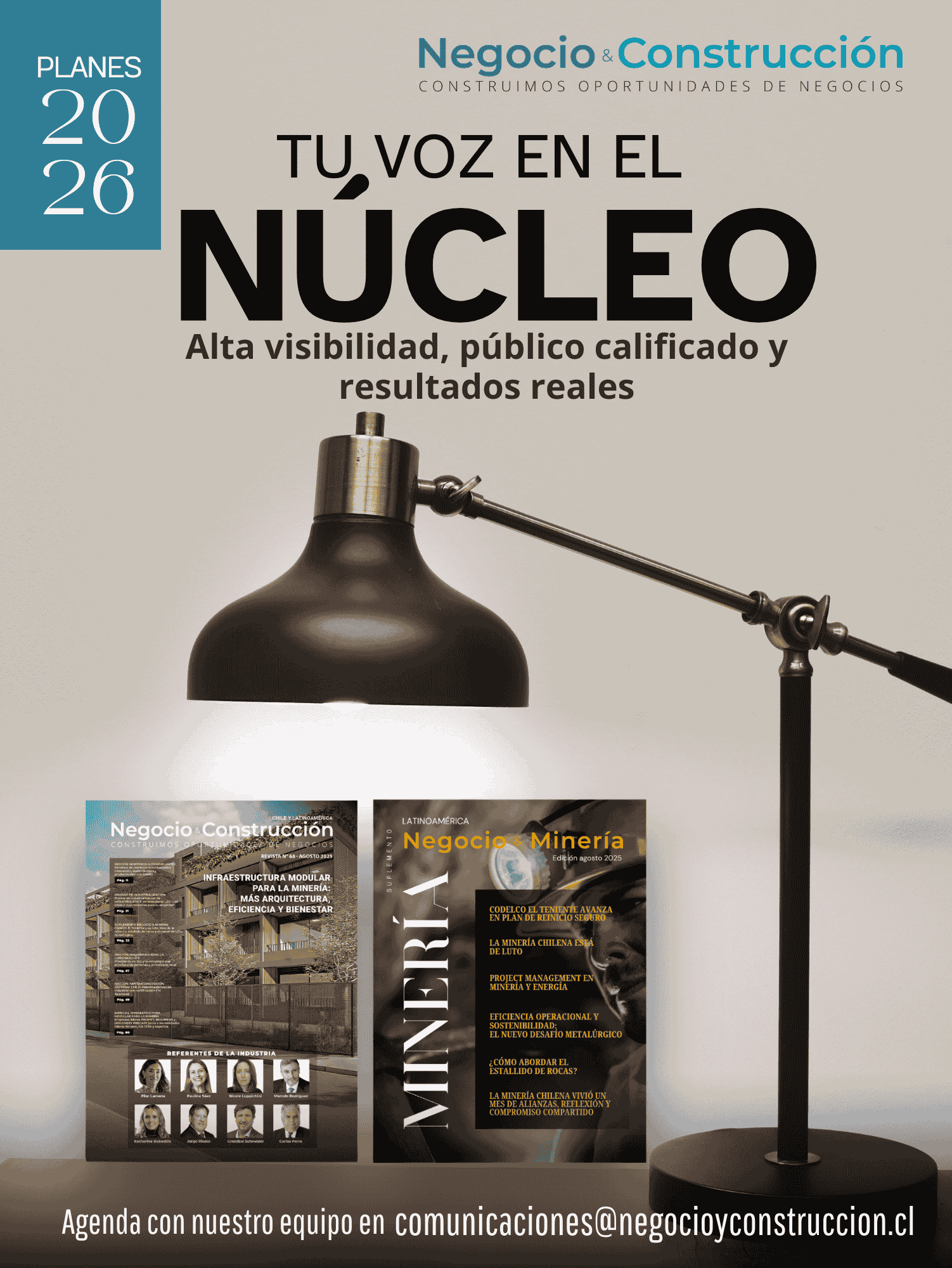
.png)
-4.png)